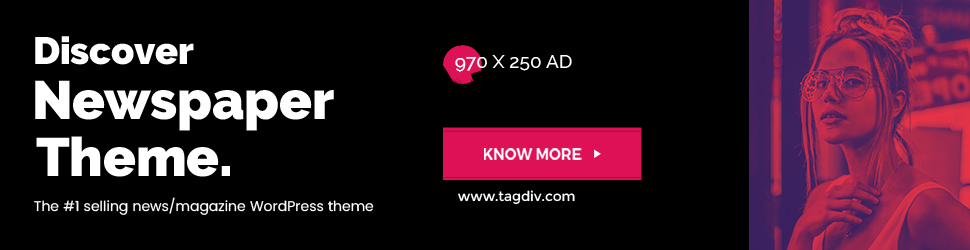El país latinoamericano alberga a más de 400.000 migrantes de Venezuela. Normalizar su vida allí no es fácil. El alto precio de las visas ahoga a los exiliados, que en un estado de irregularidad apenas tienen acceso a trabajos informales. La pandemia ha empeorado esta situación
BELÉN HERNÁNDEZ
Jhoan Martín Machado y Arisneli Velancourt y sus tres hijas, Marcela, Miranda y Mariangel llegaron hace cinco años a Quito (Ecuador) con apenas varias maletas, que usaron los primeros días como camas para dormir. Viajaron en bus desde Caracas hasta Cúcuta (Colombia), en la frontera con Ecuador, que luego cruzaron caminando. De ahí, otro autobús hasta el sur de la capital ecuatoriana; de la cálida Caracas a la fría ciudad en diciembre… “Fue el susto más grande de mi vida. Llegar con mi familia a un país donde no conocía a nadie. La más pequeña sufrió una hipotermia, y apenas tenía un año”, señala el joven venezolano, de 36, sentado en el salón de su casa, un estudio de unos 30 metros cuadrados con el comedor, la cocina y las habitaciones separados apenas por una escalera.
Después de Siria, el país más afectado por la migración y el éxodo masivo es Venezuela. Más de cinco millones de personas se han visto empujados a emigrar por la profunda crisis política, económica y social en la que está sumido el país, según las cifras recién publicadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su informe anual. La historia de Martín y Velancourt tiene elementos que se repiten en la vida de muchos de sus conciudadanos en la última década: la joven trabajaba como ingeniera de sistemas y él como guardia de seguridad, pero sus sueldos no les alcanzaba para vivir; sufrían la escasez de alimentos y medicinas y apenas encontraban leche y pañales para su hija pequeña. “Decidimos sacar todos nuestros papeles, partidas de nacimientos, nuestros títulos universitarios y los pasaportes y salir del país”, explica Machado. Un proceso que se prolongó un año, hasta que lo lograron.

Ecuador alberga a más de 400.000 refugiados y migrantes de Venezuela. En la actualidad, 230.000 de ellos están regularizados, según Acnur, con varios tipos de visas o reconocidos como refugiados, pero la otra mitad espera su turno para conseguir sus papeles. Junto a Colombia, seguida por Perú, Chile y Brasil es el país que cuenta entre sus migrantes con más personas de esta nacionalidad. “Sin una regularización general, al final solo puedes trabajar informalmente, o que te exploten laboralmente y solo tengas acceso a trabajos muy precarios. Y la pandemia ha agudizado las dificultades existentes. Ahora, la gran mayoría de las personas venezolanas que ya tenían un trabajo lo han perdido y tienen necesidades humanitarias fuertes”, contextualiza Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador.
Cómo salir del bucle de la irregularidad
Para salir de esta situación de irregularidad, los inmigrantes venezolanos tienen varias opciones para conseguir una visa, pero todas ellas con un coste que excede lo que se pueden permitir y procesos burocráticos arduos, que la covid-19 ha ralentizado aún más. Desde 2019 existe la llamada visa humanitaria, que tiene un coste de 50 dólares (42 euros) y la que se podría conseguir presentando un pasaporte con vigencia de hasta cinco años.
Por otro lado, si se es venezolano y se tienen hijos nacidos en Ecuador, se puede pedir la visa de amparo, para la que habría que pagar 150 dólares (126 dólares). Si se ha entrado en el país sin pasaporte y hay que requerirlo a Venezuela, el proceso se puede demorar hasta seis meses y tiene un coste de 400 dólares (336 euros), a pagar con tarjeta de crédito, método del que la mayoría de migrantes carece. La llamada visa permanente, un permiso de hasta 10 años, supone pagar 550 dólares (463 euros) y exige haber permanecido un mínimo de 21 meses en el país. “Muy pocas personas van a reunir los requisitos para este tipo de visas, además de esa cantidad de dinero”, explica Camilo Urbina, jefe de equipo proyecto Regional ECHO II de Ayuda en Acción Ecuador.
Fuente: elpais