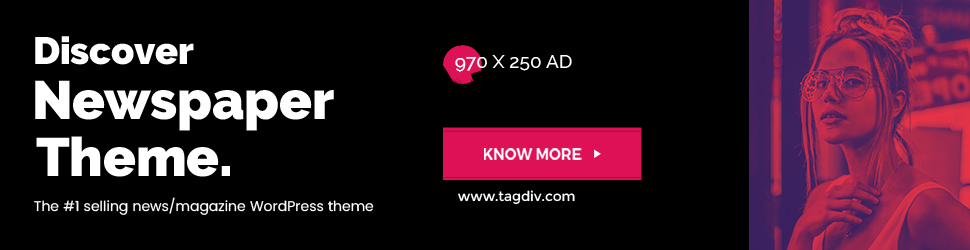El interés por conocer, indagar, estudiar, celebrar y divulgar las creaciones de la cocina venezolana es cada vez más intenso. Lo verifico una vez más luego de leer, con serenidad, el libro Una arepa por el mundo, concebido y compilado por Ximena Montilla en compañía de la diseñadora gráfica Ira León.
No es el primer libro que Ximena Montilla publica sobre nuestro dinámico manjar redondo. Años atrás publicó Yo soy la arepa, donde comparte la evolución de este círculo blanco, primo de la tortilla mexicana, familia de las pupusas salvadoreñas, hermana umbilical de las arepas colombianas. Lo cuenta en rimas acompañadas de bellas ilustraciones de Marta Stagno, quien se apoya, entre otros elementos, en la riqueza visual de los textiles tradicionales venezolanos con énfasis en los manteles individuales de Tintorero.
En este segundo libro, ahora que los venezolanos somos migrantes, exiliados y parias, que ya llegamos a casi ocho millones de desterrados —que superamos en cifras las migraciones de Siria y Ucrania, dos países martirizados por la guerra—, Ximena y su equipo dan cuenta de la manera como la arepa se convirtió también en un sujeto errante. Universal. Por eso el libro se llama “una arepa por el mundo”.
Tiene varios capítulos, pero el que más me entusiasma se titula “Embajadores de la arepa”, en el que nos deja los testimonios escritos y fotográficos de tantos venezolanos que han ido montando areperas en lugares antes impensables. En decenas de ciudades. Desde Buenos Aires hasta Helsinki. Desde Miami hasta Beirut. Me gustaría reseñarlas todas, pero hay algunas arepas migrantes que me producen cierto encantamiento.
Me atrae la Ana Isabel, creada en Buenos Aires, rellena de cúrcuma y salmón ahumado. Me inspira la Grillúa, un éxito en Alemania, hecha de masa de plátano acompañada —como dicen sus autores— por el relleno preferido de todos los maracuchos: el queso blanco abundante. Y me sorprende tener que ser un exiliado para descubrir la de “cuajada de trucha”, que hace felices a los pobladores del Quindío, acá en Colombia, rellena con una especie de pastel o tortilla a base de pescado, que también —dicen sus autores— es un plato típico del oriente de Venezuela, donde se sirve como platillo principal en la época de cuaresma en ciudades como Cumaná y Puerto La Cruz.
Y, para terminar el recuento, me inspira una sonrisa la Irlandesa, una arepa de remolacha y linaza con pollo, queso y aguacate que, vaya usted a saber por qué, hace alusión a la bandera de Irlanda por sus colores, lo que ratifica la vocación cosmopolita de los venezolanos.
No puedo dejar de citar los nombres de los locales que el libro reseña. Carolñicious se llama el de Massachusetts en EE.UU. Épale Street Food en Suecia. Tokio Arepa en Japón. Los Roques en Nueva York. Cumaná Bristró Food en Colombia. Arepahaus, Alemania. Ávila London, Inglaterra. Onoto Latin Food, Argentina. Los Chamos Restaurante, México. El Caminante Food Truck, Italia. The Arepa Republic, Canadá. Y para cerrar, Santa Arepa en Suecia.
Pero el libro tiene otros capítulos relevantes. Personalmente, me emociona encontrarme en el mismo lugar con reconocidos y valiosos cultores de nuestra culinaria. Ya sean chefs como Sumito Estévez, uno de nuestros más célebres oficiantes y embajadores viajeros de la cocina nativa. Investigadores como Rafael Cartay, riguroso y creativo historiador de nuestros sabores, hoy radicado en Ecuador. Antropólogas felices del alimentarse propio como Ocarina Castillo. Prolíficos autores divulgadores de nuestras maneras de ser venezolanos gracias a la alimentación como Miro Popic. O eruditas de los fogones locales, como Leonor Peña, amante de la cocina tachirense. Y paro de contar.
Al final me quedan rebotando en la sonrisa los nombres de las arepas que Ximena Montilla recuperó del menú del restaurante de los Hermanos Álvarez, lugar donde en las décadas de 1950 y 1960 se supone ocurrió el florecimiento de la arepa rellena que hoy conocemos. Cito algunos: “La prohibitiva”, hecha con caviar, ingrediente muy costoso. “La malvada”, por los dolores de estómago que podía causar el ingerirla, estaba rellena de morcilla de El Junquito. “La ancha base”, bautizada así por el pacto gubernamental de tres partidos políticos del país: Acción Democrática (partido blanco), que era representado por el queso blanco; URD (partido amarillo), que era representado con perico, una especie de huevos revueltos; y Copei (partido verde), que era representado por el aguacate.
“La tridimensional”, por las primeras películas en 3D que llegaban al país. “La bomba h”, rellena de caraotas negras refritas, que se bautiza así tras descubrirse la bomba de hidrógeno. “La multisápida”, inspirada en el término popularizado para referirse a la hallaca por el presidente Rómulo Betancourt entre 1959 y 1963, rellena de queso, chicharrón y pollo.
De aquel repertorio me hace gracia “Morir soñando”, un jugo de zanahoria y remolacha que ahora me remite a la posibilidad de que millones de venezolanos un día regresemos a nuestro país a comernos una buena arepa. En mi caso, de queso guayanés de Upata con una fina rodaja de tomate.
Una arepa no es la luna llena, pero se le parece. Redonda, luminosa y serena. Tampoco es un acto musical. Pero es melodiosa. Y, como ciertas canciones de juventud —baladas, boleros, rock, jazz, salsa, tonadas, ska, reggae— te puede devolver la fe en la existencia cuando la estás pasando mal.
Tampoco es una pieza arqueológica, pero cuando lees los relatos que cuentan su historia de largos siglos de inmediato te conectas con la memoria precolombina. Seres del maíz que somos en esta parte del mundo.
Fuente: El Nacional.ve