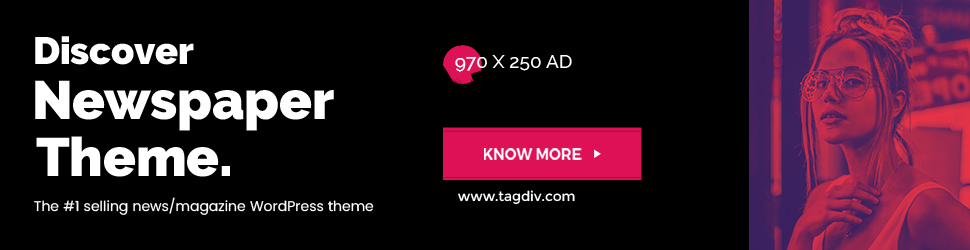“El camino es de barro. Yo subía y bajaba desde montañas muy altas. Encontré personas sin familia que buscaban ayuda. No hay comida, no hay nada. Vi muertos”. A *Joicin el recuerdo le pesa. La memoria de los seis días que pasó caminando en la selva del Darién está contenida en sus pies, en ese dolor que persiste, en esas futuras cicatrices. La hinchazón ha bajado, pero algunas heridas no han curado. Al bloque de 575.000 hectáreas de bosque le dicen “tapón”, eso que “impide” o “dificulta” el paso de algo. Entre Panamá y Colombia, el Tapón del Darién es una de las fronteras más categóricas de América Latina: a diferencia de la mayoría, que separan, pero también unen, la del Darién solo quiere dividir. A este lado, Colombia y Sudamérica; al otro, Panamá y Centroamérica.
En los acantilados de la espesa selva que supera los 30 grados se van perdiendo vidas sin que nadie las cuente. De allí solo escapan sobrevivientes con traumas y fragmentos de historias.
“Los que logran cruzar lo hacen con los pies destrozados, con la piel comida por insectos”, describe Lali Cambria, responsable de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras. Ella estuvo durante julio en Bajo Chiquito, localidad panameña a donde primero llegan los migrantes que atraviesan el Darién. Mientras Necoclí sufría el represamiento de más de 12.000 migrantes como Joicin, de los que aún continuaban poco más de 3.000 en territorio colombiano hasta el pasado miércoles, Bajo Chiquito acogía lo que apenas quedaba de quienes lograban superar la selva.
“Llegan aterrorizados. En su ruta han visto gente ahogada, personas que han caído por despeñaderos; gente herida que no puede continuar caminando y a la que ellos no pueden ayudar porque es una carrera por la supervivencia”, dice Cambria, “un migrante llamó al Darién un lugar de mil y un demonios”.
Las razones de la crisis
Antes siquiera de entrar a él, el Darién ya es sinónimo de pérdida. “Yo pagué guías: 120 dólares para pasar de Chile a Bolivia, 50 dólares para llegar a Perú, 125 dólares para entrar a Ecuador, y de ahí a Colombia, 225 dólares. Siempre dice uno ‘para Necoclí’”, cuenta Joicin, “en todos lados me detenían en las carreteras. Me pedían los documentos, pero no querían los papeles, querían dinero, cinco o diez dólares”.
Es una ruta migratoria que puede durar una vida. Originario de Haití, Joicin inició su andar hace cinco años, cuando llegó a Chile. Allí se quedó trabajando hasta que la pandemia llegó. “La situación se puso muy mal para nosotros los haitianos”. Como la suya, la historia de la mayoría de las miles de personas que se atascaron en Necoclí comienza no en sus países de origen y sí en el sur del continente.
“La gran mayoría de haitianos están saliendo de Chile, de Argentina, de Uruguay y muchos de Brasil”, explica Cambria, “son países a los que ellos habían migrado en años anteriores. Pasa exactamente lo mismo con los cubanos, que es la segunda nacionalidad que más llega al Darién. Debido a la pandemia y la crisis económica que provocó, se encontraron sin posibilidad de seguir en estos países en los que se habían establecido. La gran mayoría de ellos pretende entrar ahora al norte, a Estados Unidos o a Canadá”.
En todas esas naciones, como en el resto del mundo, la economía se fue a pique en 2020. El Producto Interno Bruto de Argentina cayó 9,9 %, el brasileño, 4.1 %; el uruguayo, 5,9 %; el chileno, uno de los que mejor soportó, se derrumbó 5,8 %. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó a inicios de mayo que alrededor de 26 millones de empleos se han perdido en América Latina por la pandemia. En Chile, donde trabajaba y vivía Joicin, el desempleo subió de 9,2 % a 10,4 % de 2020 a 2021. “Sin más posibilidades, tomé mis ahorros y salí”.
Su proceso migratorio es distinto al de más de 1.8 millones de venezolanos que han tenido a Colombia como protagonista de los flujos de movilidad en los últimos años. “La migración venezolana es una migración de destino”, aclaraba el pasado mes de julio Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia: “Esta migración haitiana, en más del 90 %, y cubana en un porcentaje menor, no tiene empobrecimiento económico, tiene recursos y tiene un destino fuera del país. Buscan estabilización en el norte”.
Si bien la pandemia explica el pico de migrantes que se vivió en julio, la historia revela un fenómeno aún más largo. “Hay registros de por lo menos 16 años de movilidad. Los haitianos, por ejemplo, están saliendo de su país desde el terremoto (2010) y mucho antes”, señala Espinosa.
Las autoridades colombianas tienen detectadas nueve rutas de migración, entre ellas la que hizo Joicin. Ingresar a Colombia por Nariño y movilizarse por el territorio hasta Necoclí. El Tapón del Darién es el lugar de llegada de todas. “Hay otra ruta, marítima, que sale de Tumaco, llega a Buenaventura y de ahí parte al Urabá chocoano y de nuevo al Tapón del Darién; hay una más por San Miguel, en Putumayo; y otra en la triple frontera con Brasil y Perú que tiene como centro a Leticia”, explica Espinosa. Ninguna de ellas moviliza a tantas personas como la primera, con epicentro en Antioquia.
A ninguna de ellas es posible eliminarla completamente en el corto y mediano plazo. “Este es un fenómeno que va a seguir. No se va extinguir en 2021 o en 2022, porque las razones de la migración persisten”, señala Espinosa, “hay un normal trasegar del migrante que busca sus sueños”. La movilidad humana es tan antigua como la misma humanidad. Desde que los primeros Homo sapiens salieron de África, diseminando su existencia hacia Euroasia y otras partes del planeta, el andar no ha llegado a su fin.
Las razones de entonces se repiten ahora. Ya sea por disponibilidad alimenticia o factores climáticos, el humano busca obstinadamente el futuro fuera de sus fronteras cuando así lo dicta la necesidad. “No paras la migración mediante barreras físicas o burocráticas”, finaliza Cambria, “la gente tiene que luchar por su supervivencia. Nuestra petición es por una ruta segura para esta población que evite el sufrimiento que se está produciendo en el Darién. No es tolerable que se esté sometiendo a una población a estar días en una selva”.
Quienes la sobreviven (ver Para Saber Más) están un paso adelante y otros tantos atrás de su destino final. Joicin hoy está en Guatemala. A casi 2.500 kilómetros de la frontera entre México y EE.UU., aquella que sería la última barrera de su viaje, una más burocrática, tal vez menos difícil que la inhóspita selva del Darién, pero posiblemente más riesgosa para sus sueños. “Esperaré un mes o un mes y medio más para volver a salir”. Aguarda para entonces que los pies ya dejen de doler.
*Apellido cambiado a
petición de la fuente.

Fuente: elcolombiano