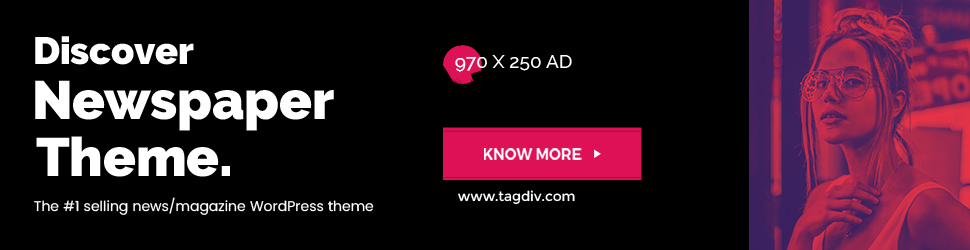En el norte del país hay un conflicto interno que ya ha dejado 800.000 desplazados y casi 4.000 fallecidos.
Hay venas abiertas a través de sus 800.000 km² que llevan consigo historias arrancadas de gente sin nombre. Personas avocadas al sufrimiento a través del “crimen organizado, la corrupción y la explotación del subsuelo”, como asegura el propio Vera.
Pongámonos en situación. En el norte del país existe un conflicto desde hace cinco años que ya ha conseguido desplazar a más de 800.000 personas a las provincias más cercanas y ha provocado casi 4000 muertes. En Nacala, donde nos encontramos, hay cientos de miles de desplazados que buscan un refugio lejos del conflicto y, sin embargo, aquí se encuentran de frente con la pobreza y el abandono.
Alima, es madre de siete hijos. Con apenas 28 años, su mirada nos dice que ha vivido siete vidas y, pese a todo, sigue encontrando fuerzas para continuar luchando. Con cinco de sus siete hijos emprendió un camino que le llevó hasta Nacala, a 606 kilómetros de su casa. El 4 de octubre del 2017 abandonó Mocímboa da Praia, por miedo, por necesidad y sobre todo por su vida y la de su familia.
Los primeros 60 kilómetros los recorrió andando con sus hijos hasta Mueda; después consiguió llegar en transporte hasta Montepuez, donde se reencontró con su marido y allí dejó a dos de sus hijos. Con los otros tres, siguió su camino hasta Nacala para encontrarse con su cuñado.
Los primeros años recibió unas ayudas de emergencia que la mantenían a flote: kits de limpieza, alimentación y atención psicosocial que proporciona Manos Unidas a todos los desplazados por la guerra. Ahora dice encontrarse sin nada, sin oportunidad de avanzar y vende un poco de carbón para sobrevivir.




Lo que esconde el conflicto
Este conflicto, según algunos medios internacionales, tiene una connotación religiosa y étnica. Lo fácil es quedarse con eso. Un color de piel, un rasgo identificativo, una escarificación en la cara producto de una etnia que diferencia a otra… pero es mucho más. En el fondo, va de lo de siempre, el dinero. Un dinero que corrompe, que separa, que divide.
“Bajo el suelo del norte de Mozambique se encuentra uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo encontrados recientemente, hay oro, rubís y carbón”, comenta Vera. Donde hay riqueza, hay interés; donde hay interés, hay conflicto. Y aquí manda la ley del más fuerte.
Toda esta riqueza está marcando el norte de Mozambique a fuerza de fuego y machete. Un norte habitado en su gran mayoría por los maconde, un pueblo guerrero que se están viendo obligado a abandonar sus tierras. Junto a ellos, los misioneros están viviendo en sus propias carnes esta situación.
Lorenzo, un misionero italiano, vivió uno de los ataques. En Chipene, Cabo Delgado, la hermana María De Coppi fue asesinada de un disparo en la cabeza el 6 de septiembre de este mismo año. Lorenzo, junto con otros misioneros, estaba encerrado en otra habitación sin posibilidad de escapar. Pasaron las horas y, cuando pudieron salir, vieron el cuerpo de la hermana tirado en el suelo; sólo pudieron enterrarla y huir.
Para cuando llegaron las fuerzas militares mozambiqueñas, los terroristas estaban ya muy lejos. Lorenzo muestra a EL ESPAÑOL un mapa del avance del terrorismo –que él mismo realizó a base de recorrer cada rincón del poblado–, y explica cómo fue el ataque a su parroquia. Dice que “quiere volver”, no sabe cuando, pero quiere regresar.
Todos estos desplazados tiene un sentimiento común de pertenencia que ni el terrorismo ni las matanzas son capaces de arrancar, y una gran mayoría quiere volver a la que una vez fue su casa.

Los niños son los que más sufren este conflicto
El primer día en Nacala nos encontramos con una pequeña escuela, un refuerzo educativo promovido por Manos Unidas. Dentro, los niños, en grupos de diferentes edades aprenden a leer, matemáticas, el cuerpo humano y dibujan. Juliana, Luisa y la pequeña Adelaida son tres hermanas de entre 6 y 11 años que han huido junto a su familia de los peligros de la guerra.
Su silencio al preguntarles sobre sus experiencias del conflicto hiela la sangre. A veces, la ausencia de palabras es la mejor respuesta. Porque la guerra provoca miedo y terror y el deseo de olvidar, de no recordar y de rehacer su vida allí donde se encuentre algo que se asemeje a la seguridad.
Severino, el padre de las tres niñas, cuenta lo que fue abandonar sus tierras por necesidad: “Era una situación que no podíamos soportar”. Nos deja entrar en la casa donde ahora viven todos y tratan de sobrevivir. “Las ayudas apenas nos llegan y conseguir un trabajo es muy complicado”. Las cuatro paredes en las que viven gritan desesperación, gritan pobreza y gritan desesperanza.


Omar Abuba (40 años) vive también con su familia y es vecino de Severino. “Mataron a varios de mis sobrinos y no pude hacer nada”, dice con una entereza de los que viven la muerte a diario. Él, junto a su familia, fueron a Nacala porque, asegura, aquí se sienten seguros. Sin embargo, se han encontrado con una situación complicada para alimentar a sus hijos. Desde que llegaron, hace dos años, sobreviven de ayudas de vecinos y de las ayudas de organizaciones como Manos Unidas.



Ataques muy cerca de Netia
Cuando uno cree que las historias de los desplazados son duras como para remover conciencias, el padre Gasolina te enseña una realidad mucho más cruda. Este párroco mozambiqueño es famoso en la zona de Netia, cerca de Nacala, por ayudar con lo poco que tiene. La comunidad le ve como un padre que cuida de todos.
“Os voy a llevar a conocer a unas personas desplazadas”. Esa frase que pronuncia nos dirige a una carretera donde cientos de personas están viviendo. Han sido expulsadas de sus casas con “catanas”, cuenta uno de los supervivientes. Les amenazaron a él y a su familia para que les dieran todo lo que tenían. Con el resto de personas emprendieron un viaje y ahora, sin nada, piden ayuda para poder mantener a sus familias.
“Me despertaron en medio de la noche y amenazaron con matarme si no les daba todo”. “Mataron a un familiar y le dieron nueve cortes en el cuerpo”. Historia tras historia, los testimonios se hacen más duros de escuchar. Uno siente impotencia y hastío ante la violencia que es capaz de generar el hombre.
Estas personas sin nombre, sin rostro, que viven al lado de una carretera, lucharán por sus vidas mientras el mundo gira y se vuelve más violento. Su única esperanza es el padre Gasolina y organizaciones como Manos Unidas, que tratan de llegar donde nadie lo hace. La necesidad es tan grande que con muy poco sus vidas podrían cambiar.
Estas historias con las que, desde lejos, a uno se le puede helar más o menos la sangre, allí, rodeado de todas esas miradas, se convierten en una ‘hostia de realidad’ dada con la mano abierta, de esas que te hacen bajar de las nubes y te arrojan a los mismísimos infiernos.
Y pese a todo, pese a lo malo, pese a la violencia vivida, todos esos rostros rompen a cantar y nos traen regalos envueltos en capulanas –tela tradicional usada por las mujeres para envolver sus cuerpos–. No tienen nada, pero lo poco que poseen, lo comparten.
Mientras cantan, una señora ciega busca cobijo bajo nuestro techo de paja, preparado especialmente para la ocasión. A mi lado, una madre amamanta a un bebé de unos pocos meses. Pese a todo, la vida se abre paso y sigue su curso.



La pobreza, el mejor caldo de cultivo para la violencia
Nacala, desde el avión, parece un enjambre de abejas con sus pequeñas chozas, unas junto a otras y sin apenas espacio entre ellas; un enjambre donde cuesta respirar, donde la reina es la pobreza. Es ella la que lo mide todo, lo ve todo, lo corrompe todo y lo controla todo. Mide cada vida, cada necesidad de todas las personas que viven allí. Y es fácil ver en la pobreza el caldo de cultivo para este conflicto.
¿Cómo acabar con algo tan grande y tan extenso? Parece imposible. Se extiende como una pandemia en cada casa, en cada choza de barro a punto de derrumbarse. Tiene que soportar lluvias, sol, vidas y llantos de madres que cuidan de sus familias en solitario. No somos conscientes, pero Alimas, Adelaidas, Julianas… las protagonistas de esta historia son todas.
Familias y especialmente mujeres que huyen del miedo y de un horror insoportable. La soledad acampa en sus nuevas vidas y marca esa parte vacía que acompaña a la pobreza. Piden una ayuda que no les llegará, pero de la que dependen sus futuros. Por eso la labor del obispo Alberto, de Lorenzo, del padre Gasolina y de Manos Unidas es tan fundamental. Son la última esperanza de los que ya lo han perdido todo, una luz fugaz que ilumina algunas noches oscuras de Nacala.

Sobre el proyecto
Es un trabajo realizado en colaboración con Manos Unidas, donde conocimos los proyectos de apoyo a desplazados que la organización ha realizado en una parte de Mozambique.
Las historias de vida de sus protagonistas muestran la importancia de la cooperación en países, donde la esperanza prácticamente se ha perdido y pese a ello, hay voluntarios dispuestos a seguir trabajando por un Mozambique mejor.
Fuente: elespanol.